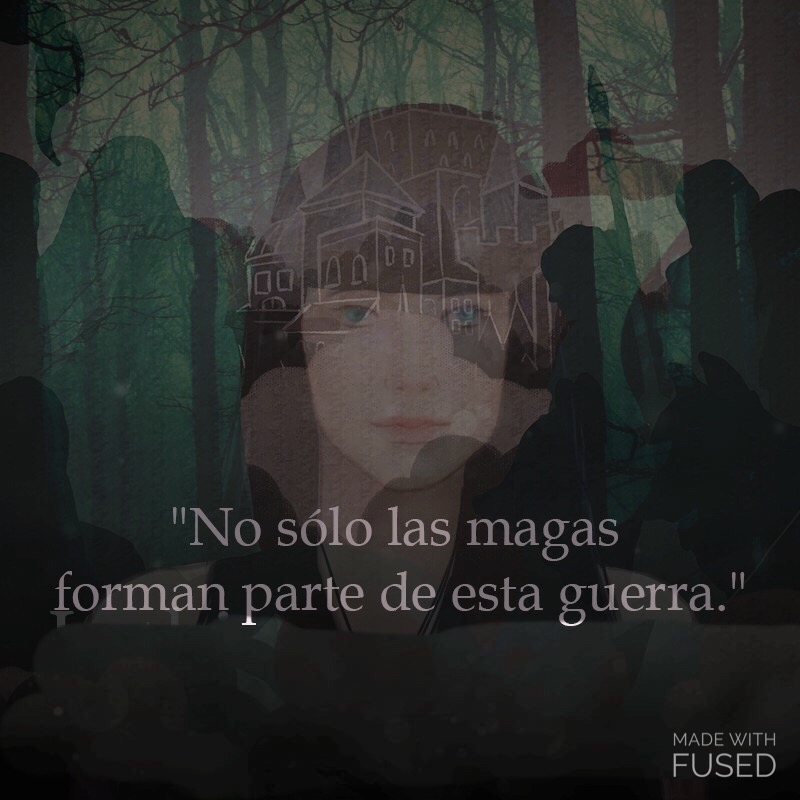Anya se despertó al amanecer, hacía frío, algo inusual en Moprayla, en donde el clima tibio predominaba la mayor parte del año. Escuchó un llanto a lo lejos, agudo, constante. Tomó su capa, se la echó a los hombros y salió para averiguar que estaba pasando.
Caminó hacia un sendero rodeado de grandes pinos, las ramas centelleaba el fino rocío de la mañana y algunos pájaros comenzaban sus primeros cantos. El llanto aumentaba de intensidad y con él los gritos desesperados en una lengua que Anya no podía entender. Algunas aves salían asustadas de sus nidos y los troncos rugían como si fueran a quebrarse mientras ella se adentraba en el espeso bosque, alejándose del campamento.
Un poco más adelante el llanto cedió, y a lo lejos Anya pudo ver a su madre, acompañada de la anciana Everún y la mulata Mawale, sostenía en sus brazos a un bebé. En el suelo yacía una mujer de largo pelo negro a quien en un principio Anya no pudo reconocer; fijó la mirada en ella y se dio cuenta que se trataba de Lathia, su hermana mayor.
La anciana se acercó con cuidado a Lathia, quien estaba paralizada. Pronunció unas palabras en lengua furkana, y la hermana de Anya comenzó a moverse de un lado a otro estirando los brazos.
Anya miraba con asombro al pequeño bulto que sostenía Fedora, su madre; estaba desnudo y sus ojos llenos de lágrimas reflejaban destellos rojizos. Fedora entregó el bebé a Everún quien lo tomó en sus brazos y se adentró en el bosque.
Lathia abrió los ojos muy grandes, levantó los brazos y pronunció unas palabras irreconocibles cargadas de rencor. La anciana giró sobre sí misma y desplegó frente a ella un escudo azul brillante. Segundos después recibió el impacto de la magia de Lathia.
Anya prestó su atención en Mawale, a quien llamaban “la mulata de hierro”, alta, morena, de ojos anaranjados, vestía una armadura dorada que cubría la mitad de sus largas piernas; en la mano sostenía un escudo rojo con un lobo grabado en negro. La mulata lanzó un hechizo con el que logró detener la magia de Lathia mientras la anciana se perdía entre la vegetación del bosque.
Anya la siguió. Cuando la soberana se detuvo, la chica vio cómo dos animales se acercaban con cautela, el sol se filtraba por las ramas e iluminó el pelaje dorado de uno de ellos; su hocico era grande, afilado, elegante, sus ojos de color miel. Se trataba de Tessa, la loba alfa del territorio de Eleobar. El otro lobo tenía el pelo negro, su mirada resplandecía con la luz, y hacía ver a sus ojos más azules de lo que realmente eran. Se llamaba Yago, el compañero de Tessa. Anya los conocía bien; la manada de lobos que habitaba cerca de su reino las había protegido siempre.
La anciana se acercó a los lobos y entregó el bebé a Tessa. La loba abrió el hocico y tomó con cuidado a la criatura desnuda, quien permanecía en silencio. La soberana se despidió con una reverencia y comenzó a caminar hacia donde se encontraba Anya, quien se resguardó detrás de un arbusto y asustó a un grupo de pájaros que ahí descansaba. Alarmada, huyó de su escondite mientras la soberana la miraba alejarse. El sol comenzaba a calentarla, respiró hondo para recuperar el aliento y se dirigió hacia el campamento. Pensaba en el destino de esa pobre criatura y, aunque su hermana no era muy apegada a ella, la quería y le dolía ver su sufrimiento. No sabía qué había pasado, y debía averiguarlo. Escuchó ruidos, detrás de un árbol pudo ver que sobresalía un mechón de pelo negro, caminó en silencio y se acercó para averiguar a quien pertenecía. Su hermana apoyaba la cabeza en el tronco y Mawale, de pie, la vigilaba. Incapaz de contener su curiosidad, se quedó quieta para escuchar la conversación:
–Las mataré, mataré a todas una por una, no las perdonaré –gritaba Lathia obsesivamente.
–¡Silencio! –le ordenó la mulata–. Nos has traicionado.
–Sé a qué has venido, mulata, cumple tu tarea como te fue asignada –la retó Lathia.
La mulata bajó la cabeza, llevó una mano hacia la empuñadura de su espada y la desenvainó. Lathia la miró fijamente, agitó la mano y arrojó una nube negra que cubrió el lugar en segundos. La mulata, paralizada, se desmayó. La nube se dispersó, Lathia había desaparecido.
Anya corrió hacia Mawale, el pecho de la mulata no se movía. Comenzó a preocuparse, estaba lejos de su reino, no sabía usar bien la magia y si intentaba hacer algún conjuro podía equivocarse y empeorar la situación. El sonido del crujir de las hojas la sobresaltó. Levantó la cabeza y vio a cuatro mujeres dirigiéndose hacia ella. Todas vestían ligeras armaduras plateadas que dejaban al descubierto sus piernas. Una de ellas, rubia, se acercó a Anya mientras las otras ayudaban a Mawale.
–¿Te encuentras bien? –le preguntó tomándola de las manos.
–Sí, pero Mawale no respira, ayúdenla –contestó casi gritando.
–Tranquila ¿Qué fue lo qué pasó? –la mirada de la mujer transmitía confianza.
–¿Quién eres? –le preguntó recorriéndola de arriba abajo.
–Soy Nabila, guardiana de Moprayla.
Anya no había escuchado sobre las guardianas. Nabila portaba una armadura dorada, mientras que ella vestía una túnica verde ceñida a la cintura con una cinta marrón. La mujer era una guerrera, solo ellas usaban ese tipo de vestimenta.
Anya interrumpió sus pensamientos cuando escuchó una voz conocida.
–Anya, ¿estás bien? –la joven giró la cabeza y vio a Fedora, su madre.
–Madre, Lathia huyó –contestó preocupada.
–Tranquila. Explícame qué estabas haciendo fuera del campamento –le dijo calmada. Anya se sintió mejor al ver que su madre no estaba molesta–. Me lo dirás con calma más tarde. Everún quiere verte.
Anya siguió a Fedora, las guardianas, cargando a la mulata, las alcanzaron minutos más tarde. Caminaron en silencio, todas sumidas en sus pensamientos. El silencio le preocupaba, estaba segura que la habían descubierto.
Al llegar, las cocineras se encontraban recolectando bayas para el desayuno, las guerreras afilaban sus espadas y practicaban conjuros de defensa, las ancianas contaban cuentos a las más pequeñas. Moprayla era un reino surgido del bosque. Las magas dormían en pequeñas tiendas hechas de ramas y flores. Utilizaban la base de los árboles y sus raíces para construir sus moradas. Las ramas muertas servían como techo y paredes, el piso era de diversos tipos de plantas que mantenían la humedad y a los insectos fuera. Dormían en sencillas camas de paja y se cubrían con las grandes hojas de las copas de los árboles. Todas tenían su propia morada, excepto las madres quienes cuidaban de sus pequeñas. Una vez que éstas cumplían nueve años, se les enseñaba a construir su tienda, donde pasarían el resto de sus noches. Los robles y pinos adornaban el paisaje, así como miles de plantas silvestres que florecían todo el año. En invierno, Moprayla se adornaba de rosa y rojo; en verano las flores azules, moradas y blancas cubrían los troncos de los árboles. La temperatura era siempre tibia, ya que las magas habían conjurado un hechizo para evitar las heladas.
Fedora y Anya se dirigían hacia un sendero que conducía a la parte norte del campamento, a ambos lados del camino había varias antorchas que prendían por las noches; a las magas no les gustaba la oscuridad. A lo lejos se veía una casa cubierta de flores silvestres. Era la casa más grande del reino. Al llegar, Anya pensaba en los lobos que se habían llevado al bebé, y en el destino de esa pobre criatura. Fedora tocó a la puerta con delicadeza; una maga pelirroja de nariz puntiaguda y ojos de color aceituna salió a recibirlas, iba descalza y vestía una túnica del color de sus ojos. Su nombre era Omaina.
–Pasen –les dijo–. Everún las espera.
La casa parecía más chica por fuera. Una vez adentro la sala era amplia, con un techo alto del que colgaban dos grandes candelabros tallados en madera, y a través de pequeñas velas, producían una luz tenue y constante. En el centro había dos sillones grandes y uno más pequeño recubiertos de un tejido de color avellana acomodados en forma de triángulo. Arriba de ellas volaba en círculos una parvada de pájaros azules emitiendo hermosos sonidos. De las esquinas de la estancia salían numerosas plantas que crecían invadiendo las paredes laterales con flores y frutos de diferentes colores que cubrían el espacio de hermosas texturas y aromas. El piso era de madera, un tapete naranja, azul y verde adornado con formas de animales, ocupaba gran parte de la estancia.
Frente al sillón más pequeño había una chimenea de donde salían llamas azules verdosas. El trashoguero tenía tallado el cuerpo de un lobo devorando un escorpión gigante. Sentada frente a la chimenea se encontraba Everún. Vestía una túnica azul cielo, su pelo blanco con destellos plateados le caía hasta la cintura. Everún era delgada, de nariz recta y barba partida, algunas arrugas surcaban su rostro, pero no las suficientes para determinar la edad. Fumaba una pipa dorada que desprendía un humo con olor a miel y especias. Anya se sintió mareada.
–Adelante, hijas –habló Everún–, las estaba esperando.
Fedora inclinó la cabeza e indicó a Anya que hiciera lo mismo. Cuando la chica se acercó a la soberana, los pájaros rompieron el círculo y se dispersaron. Algunos se posaron sobre la cabeza de Anya, quien permanecía quieta, sin entender lo que sucedía. Everún observó la escena en silencio, enarcó una ceja e invitó a la joven a sentarse a su lado; Fedora hizo lo mismo sin dejar de ver a los pájaros que continuaban volando de un lado al otro de la casa. Cuando ambas tomaron asiento, la soberana hizo una seña para calmar a las aves, las cuales regresaron a dar vueltas por encima de su cabeza.
–Madre venerable, aquí está mi hija, como lo pediste –habló con solemnidad, era la forma adecuada de dirigirse a la soberana.
Everun le dedicó una leve reverencia a modo de respuesta, Fedora se puso de pie y abandonó la casa. La soberana dirigió una mirada a los pájaros, se inclinó hacia Anya y la miró a los ojos:
–Has visto cosas que no debiste ver.
–Pero, Madre, yo no quería –respondió Anya apenada.
Nunca había roto las reglas.
–¡Calla! –le ordenó levantando la voz–. Antes de comenzar tienes que hacerme un juramento: nunca hablarás con nadie de lo acontecido; ningún miembro de nuestro clan deberá saber lo que presenciaste esta mañana. Recuerda: un juramento frente a los pájaros azules es como un sello que respetarás toda tu vida. Si lo rompes serás exiliada y condenada al mismo destino que Lathia.
Akhrón caminaba de un lado a otro de su cueva. Se postró en su trono de piedra caliza, bajó su cola y tenazas para después aguzar el oído. Escuchó pasos a lo lejos. El pasillo que conducía a su cueva era angosto, obligaba a los visitantes a caminar despacio y con cautela. Su acústica era perfecta, si alguien o algo pisaba la entrada de la cueva, era escuchado inmediatamente por el rey.
Al poco tiempo se encontraban frente a él dos escorpionas con caparazones dorados, y al verlo bajaron la cabeza. Una de ellas se aproximó al escorpión gigante y le dijo con voz firme:
–No tenemos noticias. Los oscuros no han mandado al mensajero que prometieron.
Akhrón se levantó del trono y desplegó las alas. La hembra, temblorosa, dio varios pasos hacia atrás. El rey escorpión levantó su cola y la miró fijamente.
–Rashmún prometió resultados –dijo el escorpión molesto.
–Mi señor, regresamos hoy por la mañana de Derkraven. Al no tener noticias decidí ir yo misma a buscar al mensajero de los oscuros, pero nos encontramos con una barrera mágica que nos impidió el paso –respondió con la voz temblorosa.
–Partiré con ustedes al alba, veremos si esa barrera es tan fuerte como para detener mis alas.
Akhrón era el último de su raza, una raza superior de escorpiones, más grandes, inteligentes y mortales. Su máxima habilidad era admirada por todo su pueblo: tenía alas. Había intentado durante generaciones procrear a otros como él, pero no había funcionado. Todas las crías producto de su cruza nacían muertas o con un leve suspiro de vida. Había dedicado casi toda su existencia a encontrar la manera de procrear un hijo digno de él, un heredero que lo sucediera, un príncipe digno de Kermak. Su raza y territorio sólo permanecerían bien resguardados por un escorpión volador.
Los escorpiones como él habían dejado de existir. Volar les confería una gran ventaja frente al mundo que enfrentaban día a día. Eran mejores guerreros, sus caparazones más fuertes y su veneno más letal.
El sol comenzaba a esconderse en el horizonte. El desierto donde habitaban los escorpiones se fundía en colores rojizos. Los rayos de sol iluminaban las dunas y los cactus dibujaban caminos en el paisaje. Akhrón se encontraba inmóvil fuera de su cueva. Su fortaleza era una montaña de piedra caliza, con cuevas cavadas por sus antepasados. Era una roca que se extendía de norte a sur en forma de lanza. La morada del rey cambiaba de color, durante el día era negra, cuando el sol comenzaba a bajar se tornaba rojo brillante. El negro mantenía el calor de la morada, y el rojo evitaba que las frías noches del desierto afectaran al rey. Los demás escorpiones dormían en pequeñas cuevas que ellos mismos construían en la arena, muchas eran agujeros lo suficientemente profundos para mantener el calor y la humedad. Otros tomaban cientos de piedras y las apilaban hasta formar una cúpula. La gran roca roja estaba destinada al rey y a su reina.
–Partamos, debemos llegar a Derkraven antes del amanecer, cuando la magia de Rashmún comience a debilitarse –ordenó Akhrón.
Las dos de caparazón dorado asintieron y desaparecieron junto con su amo en la profundidad y el calor del desierto de Kermak.
Caminaron por varias horas hasta alcanzar a ver en la lejanía el Reino Oscuro de Derkraven, embrujado por el mago Rashmún, de quien se decía había hecho un pacto con espíritus malignos, un pacto que prometía protegerlos de ir al reino de los muertos a cambio de que ellos protegieran su bosque. En ese reino los árboles estaban adornados de hojas secas, adquirían formas diabólicas, desarrollaban venenos mortales y cobraban vida cuando sentían la amenaza de un intruso. La tierra era plateada durante la noche y dorada durante el día. Quien la pisara sentía una comezón insoportable que lo dejaba indefenso, a merced de los árboles y espíritus. Ni siquiera el mago más poderoso se atrevía a entrar a Derkraven sin la protección adecuada. Para Akhrón no significaba peligro alguno, sabía que volando podría llegar sin dificultad a la torre del castillo y obligar a su soberano a controlar a sus espíritus para que las doradas pasaran.
Desplegó sus alas, haciéndolo ver más grande de lo que era, su caparazón rojo se reflejaba en la arena dorada del bosque. Las escorpionas lo miraban fijamente sin perder detalle.
Voló hasta el palacio de Derkraven, cuya torre era lo suficientemente alta para albergar gigantes. En la parte superior, una bandera negra con rojo ondeaba con el viento. Las paredes, negras, eran de piedra volcánica, en la parte inferior no había ventanas, pero la fracción superior estaba llena de ellas. El sol salía poco en Derkraven, hacía frío y el cielo mostraba tonos grises y rojos. La mayor parte del tiempo las nubes adornaban el panorama: nubes de lluvia y nieve resguardaban la morada del Oscuro, elevaban la humedad y evitaban que el sol se filtrara; otra clase de nubes adornaba el bosque, la mayoría eran negras y cubrían la copa de los árboles, otras eran rojas, azules y verdes.
Akhrón fijó su mirada en un balcón sobresaliente en la parte media de la torre. Se dirigió hacia ahí y aterrizó con delicadeza. Estaba rodeado de figuras con cuernos, las caras mal definidas, con cuatro manos esculpidas a gran detalle señalaban los cuatro puntos cardinales. En el centro se erguía una gran escultura de mármol blanco, la cara mirando al cielo con dos enormes colmillos que sobresalían de la pequeña boca, los ojos eran negros, la nariz recta, los pómulos altos y la mandíbula perfecta. Las manos eran dos grandes garras. En la base de la desnuda escultura había una inscripción en idioma antiguo: “Dedicada a mi más fiel servidor, gran señor de las tinieblas, de la guerra y el poder: Beotufel”. En la parte inferior de la inscripción había un signo grabado en negro y rojo, era una estrella de trece puntas, la última miraba hacia la tierra. En el centro de la estrella había un ojo escarlata rodeado por un triángulo perfecto.
El rey escorpión dio un paso hacia atrás. Beotufel era un dios maligno al que adoraban y rendían culto los practicantes de la magia negra, su imagen se encontraba por todos lados, incluso la piedra más pequeña del palacio tenía labrado su signo, su nombre o su rostro.
Akhrón se adentró en una habitación alumbrada por antorchas colocadas en las esquinas. Muchas sombras se proyectaban en el centro formando figuras caprichosas, como si los espíritus danzaran sin cesar a la luz de las flamas. Decidió abandonar tan horroroso espectáculo y atravesó la puerta que separaba la estancia de un pasillo largo y sombrío.
Caminó rápido y seguro, como si conociera con exactitud el lugar, sus instintos lo guiaron hacia el lugar donde se encontraba el soberano de Derkraven. Se detuvo frente a un portón metálico grabado con la misma imagen que había visto minutos antes, empujó la puerta con cuidado y entró. Frente a la hoguera se encontraba sentado un hombre vestido con una túnica negra, los brazos descubiertos y pies descalzos. Al verlo, se levantó con lentitud e hizo una seña a una mujer que permanecía de pie, a su lado. La mujer dio unos pasos hacia atrás para situarse junto a la hoguera. El hombre era alto, sus ojos negros reflejaban la luz de las llamas, era de nariz recta, mandíbula cuadrada, cuerpo musculoso y pelo rubio. Su piel era tan blanca que las redes de venas y arterias le daban un tono azulado a algunas zonas de su cuerpo. En una mano cargaba con un báculo negro, el extremo superior estaba adornado con la estrella de trece puntas. Era Rashmún, el Oscuro.